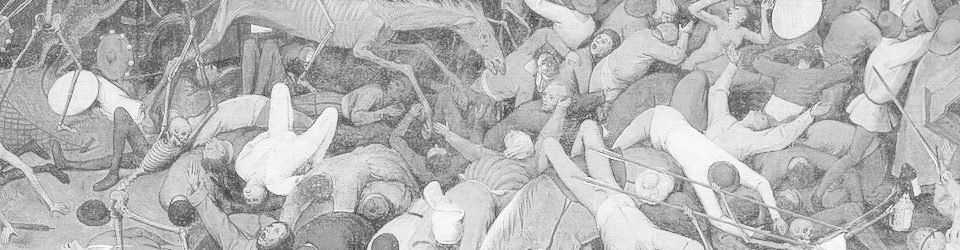I
De lo mucho y bueno que hubo en la Feria del Libro de Santa Lucía de 2024, me quedo con dos momentos muy especiales para mí: por una parte, el que protagonizó el día 3 de mayo mi querido y admirado Eduardo González Pérez durante la presentación de mi Soltadas Tres, demostrando no solo que se había leído el libro de cabo a rabo (cuántos no cumplen con esta función sin conocer apenas las obras sobre las que hablan), sino que, además, había interiorizado cuanto pretendía compartir con los destinatarios de este entrañable título. En contadísimas ocasiones, he podido tener a un lector tan entregado, tan leal con su labor de analista, tan creativo, tan cariñoso y tan predispuesto a establecer un diálogo acerca de lo que uno, en la más solitaria de las soledades, ha compuesto con la incertidumbre de no saber si lo expuesto logrará el propósito de trascenderle, de estar vigente en el instante que toque dejar de ser lo único que soy: un viviente.
Esto, por un lado; por otro, el hermoso regalo que me hizo Miguel Alvarado, magnífico organizador del evento libresco, cuando me propuso que presentara El precio de la verdad (Penguin Random House, 2024), del soriano Jesús A. Cintora Pérez (1977), uno de los actos más emblemáticos de la feria que se programó para el jueves 2 de mayo y que dispuso, porque el azar que todo lo rige así lo quiso, de un inmejorable preludio: la carta a la ciudadanía que había publicado el presidente del Gobierno el jueves 25 de abril en una red social y en la que se hacía mención de la expresión “máquina del fango”, que alude a la licencia que se atribuyen gacetilleros, políticos y jueces para atacar a los que considera adversarios levantando sospechas sobre su comportamiento a través de infundios.
Reconozco mi desconcierto inicial por la invitación: admiro a Cintora, llevo muchos años teniéndolo como referencia periodística de primer nivel y he estado al tanto de sus coyunturas profesionales precisamente por mostrarse como creo que debe ser alguien que se entrega a la noble tarea de dar noticias y favorecer una reflexión crítica acerca de ellas, con independencia de los desaciertos que haya podido cometer en según qué momentos y qué circunstancias. Por eso, no creía que fuera merecedor de esta designación, y más cuando hay en Canarias inmejorables periodistas que hubiesen realizado no solo una extraordinaria presentación, sino un análisis más preciso y enriquecedor junto con el autor de lo que es una situación atroz en torno a los medios de comunicación: la multiplicación exponencial de canales informativos y, a la vez, el aumento de la desinformación por culpa del preocupante crecimiento de intereses por la promoción de la mentira, el embuste, el bulo, la manipulación; la actitud “piensativa”, entre cobarde y aburguesada, de quienes esquivan como sea la verdad reveladora, que tiene forma de pregunta inesperada y comprometida, de repregunta que descoloca y que desmiga el argumento tramposo, de dato contrastado que se muestra y que incomoda al interpelado; y el ataque despiadado de bots (sean de la naturaleza que sean) dirigido a quienes buscan que la evidencia —como ha de ser— prevalezca, que el rigor se imponga, y que la luz de las palabras ilumine y no emponzoñe los ánimos, las esperanzas, el conocimiento.
Pero Miguel Alvarado insistió en su ofrecimiento y lo hizo despejando cualquier clase de dudas y temores por mi parte; y yo, honradísimo, acepté. Lo hice exponiéndole cuál era la única manera en la que iba a ser posible realizar mi función con algo de efectividad y dignidad: leyendo el libro a conciencia, tomando notas de su contenido y procurando obtener de él todas las claves principales que podía ofrecer como producto divulgativo; en suma, estudiando a fondo la obra. No soy periodista, soy filólogo. No soy un informador con una posición destacada en los medios de comunicación para compartir con una audiencia generosa, cuando quiera y como quiera, lo que opino. Soy —lo que no es poco— un feliz profesor de instituto que, en sus ratos de ocio, se transforma en un humilde editor literario, un juntaletras artesano entregado al quehacer de trabajar textos ajenos y propios con el simple propósito de conceder a mis huecos de existencia no-docentes cierta utilidad para la sociedad a la que pertenezco. Grosso modo, así se lo trasladé a mi interlocutor. Él, con su habitual amabilidad, sentenció la cuestión señalando que no esperaba otra cosa de mí. Disponía, pues, de libertad para encauzar el encargo como mejor me pareciera.
Yo contaba con una ventaja: conocía los otros libros de Cintora (La hora de la verdad, 2015; Conspiraciones, ¿por qué no gobernó la izquierda?, 2017; La conjura. Así se fraguó el primer Gobierno de coalición de la democracia, 2020; y No quieren que lo sepas, 2022), publicados por Espasa, excepto el que nos ocupa —un detalle significativo si consideramos el material hacia el que apunta un enunciado como El precio de la verdad y que los títulos anteriores se vendieron muy bien—. Repito: estaba al tanto de la bibliografía del periodista, lo que me permitía tener nociones sobre su estilo y sus líneas de pensamiento; y, fijándome en el rótulo, acerca del posible enfoque de la lectura que nos convocaban.
Como no había leído aún la obra (la invitación me llegó antes de que viera la luz), tracé un plan alternativo por si ocurría lo inesperado: encontrarme de frente con un producto desajustado con respecto a mis expectativas, que no me sedujera, que no me resultara grato. Decidí que, si se daba eso, me limitaría a exponer de qué iba, ahondaría en algunas ideas más o menos representativas de su contenido y dejaría que el protagonista del acto hablara todo lo que quisiera. De esta manera, no me veía en la tesitura de mentir a los asistentes declarando unas virtudes que me eran desconocidas. Pero si eso no sucedía, si me gustaba o me convencía —tal y como me pasó con los otros—, entonces, envuelto en mi (para mí) preciada verdad, debía exprimir al máximo el título; y aunque, en el evento, no pudiera expresar a fondo ese conocimiento ni mis impresiones (él era la estrella; yo, un simple accidente), bien podía hacer uso de la escritura para constatar el alcance de la vivificadora experiencia lectora, lo que explica que se hallen delante de ti estas palabras que me agrada compartir contigo.
La presentación fue magnífica. Nada raro ni extraño: Jesús Cintora es magnífico. El público que asistió —abundante, respetuoso, disfrutón— también merece el calificativo de magnífico. El autor, dueño absoluto de la escena y consciente de su capacidad para atraer a cuantos lo ven y escuchan gracias a su magnetismo, nos enganchó. Su valía como orador quedó fuera de toda duda. Admirable fue la destreza con la que nos mostró los distintos asuntos que abordó. La suya fue una excelente demostración de efectividad retórica “de la buena”, de la que logra despertar en el ánimo esas convicciones con las que comulgamos y que, por vaya uno a saber qué razones, no terminamos de dar a conocer como se debería. (Y sí, por supuesto: hay una efectividad retórica mala. Es la que se utiliza para convencer a pazguatos de que apoyen a quienes, cuando puedan, harán lo posible por dañar sus intereses; es la que, en el fondo, promueve el mal colectivo para beneficio de unos pocos; es la que alimenta y se nutre de bulos, embustes, manipulaciones…)
II
Como lo que nos convoca es un libro y mi posición en este discurso no es otra que la de modesto filólogo, comenzaré dejando constancia de un par de detalles lingüísticos interrelacionados sobre el producto antes de sumergirnos en el suculento, enriquecedor y variado contenido ideológico que posee; en esa pléyade de verdades necesarias que constelan las páginas del tomo y que —por descuido, indolencia o imprudencia de la ciudadanía— se han ido desconsiderando a pesar de lo importantes que son para la “salud social”. Ambas apreciaciones orbitan alrededor de lo que ha de ser una sugerencia permanente y un consejo pedagógico: la primera, trata de adquirir la obra, busca tiempo para comunicarte con ella, predisponte a observar la realidad desde una perspectiva que puede resultarte ignota o que, por lo general, mueva en ti cierta indiferencia, aunque no llegues a saber por qué; lo segundo, lleva a cabo la acertada decisión de ponerte a leer el ejemplar con un lápiz en la mano, subrayando los mil y un apuntes del autor que merecen la pena destacarse y que estén disponibles gracias a la clarividente virtud que atesoran.
A continuación, los dos anunciados detalles lingüísticos: empiezo con el asociado al estilo, que es cercano, asequible, coloquial… Sin enredos sintácticos. Fluido. Sin enunciados internos, salvo los que sirven para identificar cada uno de los veintiún capítulos en los que se distribuye un contenido que, más que leerse, me atrevería a afirmar que se ve e, incluso, hasta que se oye. Es esta una propuesta de lectura muy audiovisual en la que prevalece el tono serio en todo lo que cuenta, si bien de vez en cuando hace uso de una muy agradecible ironía: «En 13TV, conocí también a un joven Pablo Casado. Por entonces, yo no sabía que Pablo estaba sacándose la carrera de Derecho. Lo peor es que él tampoco». La claridad expositiva señalada es deudora de un afán didáctico muy evidente. El escritor cumple en esto con lo que considera que ha de ser un cometido de la ocupación laboral que lo ampara: «Podemos informar y formar. Nos dirigimos a seres racionales».
Y termino con un apunte relacionado con los destinatarios. A mi juicio, este libro no se ha compuesto para los periodistas que se hallan en la actualidad en ejercicio, tanto si son rectos, responsables, cumplidores… como si pertenecen al cupo de los “literatos”, los que viven de fabular, los mediocres, los que no investigan, los que sirven de relleno y son fáciles de comprar. Al margen del lugar que ocupen en función de su ética, los noticieros en activo están al corriente de cuanto se expone en estas páginas, de ahí que no conciba este producto como una llamada de atención pensada para colegas de Cintora. Para mí, su esencia divulgativa me lleva a concluir que son los principales receptores de este Precio de la verdad los estudiantes de ciencias de la información y, de paso, cualquier universitario; y de paso también, los escolares de secundaria, sobre todo los bachilleres; y de paso, por supuesto, cómo no, el público en general, con independencia de sus quehaceres diarios, condiciones y situación, un colectivo que debería ser consciente de que los periodistas han de ganarse la vida con dignidad y sin necesidad de vender su código deontológico a los intereses de políticos y, por extensión, de entornos de poder empresarial y financiero.
A los dos apuntes señalados quisiera añadir un tercero de naturaleza más…, no sé, ¿introspectiva, quizás?: el título que nos convoca es una suerte de testimonio acerca de cómo el periodismo que promueve y defiende nuestro autor forma parte de su manera de concebir la vida. De ahí, en buena medida, ese homenaje a David Briain, a quien dedica el libro. En el capítulo 20, titulado “Morir por contarlo”, nos cuenta cómo fue asesinado en Burkina Faso junto al cámara Roberto Fraile y el conservacionista Rory Young, presidente y fundador de la ONG Chengeta Wildlife. Es el episodio más entrañable y emocionante de la obra. Está lleno de anécdotas y notas afectuosas, como la referida al concierto de Extremoduro al que asistieron o la explicación de por qué la productora de David se llama 93 Metros: era la distancia entre la casa de la matriarca de los Beriain y el banco de la iglesia a la que ella acudía regularmente.
Para Cintora, su amigo es un ejemplo porque ejerce un tipo de periodismo (el de guerra o conflicto) que demanda mucha valentía y mucha convicción en la profesión: «Hay gente que tiene que arriesgar porque, si no, no conoceríamos lo que pasa en el mundo. Al final, si vivimos pensándolo y no vamos a esas zonas por lo que pueda pasar, no habría periodismo», le decía a Jesús; en otra ocasión, que «lo más importante es la humildad de saber que eres un paracaidista en una realidad que no es la tuya, porque no hay mayor ignorancia que creerte que ya te lo sabes y no acercarte para saberlo». David sostenía que no se puede ser reportero siendo una mala persona. Nuestro emisor, a partir de esta creencia, afirma: «A mis cuarenta y siete años, una de las principales clasificaciones que haría en la vida no es entre gente de izquierdas, de derechas o vete tú a saber qué, sino entre buenas y malas personas».
Además de esta verdad, muchas otras esparce en las casi 350 páginas del tomo. Un buen número de ellas merecen la pena declararse, difundirse y hacer lo posible para que calen hondo en todos los destinatarios de esta obra, aquellos que, tal y como yo lo veo, son los receptores que habitan en el ánimo del autor: estudiantes de periodismo, universitarios y de secundaria, y público general (esas buenas personas, honradas, que pagan sus impuestos, cumplen con sus responsabilidades y aspiran a vivir en un mundo mejor). Son las certezas del subrayado, las que resaltan en las hojas, las que quedarán destacadas y reclamarán nuestras atenciones en las relecturas. He aquí algunas de esas perlas, ofrecidas a continuación como decálogo: [1] un periodista se debe a la ciudadanía y no a los caciques de turno; [2] toda crítica ha de ser constructiva; [3] ha de priorizarse siempre el sentido común (hay que hablar de lo que hay que hablar y no de lo que otros quieren que uno hable); [4] una salida de tono, un insulto, una provocación, una ocurrencia… no son noticia; [5] no hay temas intocables, aunque hay asuntos que no se discuten («la homofobia, el machismo o el terrorismo no pueden dar lugar a posturas a favor o en contra. Es inaceptable»); [6] lo que se expone como información ha de estar demostrado; [7] hay que evitar la polarización; [8] la mentira no es una opción; [9] hay que ser coherente; [10] conviene distinguir entre “pensar” y “piensar”…
III
Hay un aspecto que me parece más que relevante en la obra y que, de algún modo, ayuda a perfilar la actitud del autor ante lo que cuenta: su sinceridad. La verdad por delante en todo momento. Frente al misticismo, en ocasiones algo impostado, con el que se desenvuelven no pocos creadores, que apelan a la inspiración, a la condición de elegidos para poner negro sobre blanco lo que el numen les dicta, frente a toda esta parafernalia en la que se mezclan afición y vocación y, a veces, un tanto de petulancia; frente a esto, repito, la descarnada declaración de que escribir es una forma de subsistir: «Si yo llego a ganar decenas de miles de euros diarios, como llegaron a publicar, le aseguro que no estaría aquí ahora mismo escribiendo un libro». No se reconoce Cintora como escritor, sino como alguien que escribe y esto, indudablemente, influye en el estilo y en cómo aborda los asuntos que trata.
Es el suyo un título muy valiente, sí; y, a la vez, muy temerario. Y me explico, porque esta observación afloró en la presentación. «Soy mucho más débil que la gente poderosa que menciono en este libro», señala; lo que confirma una certeza: que cualquiera de los que apunta podría “aplastarlo”. Aun así, sin agresividad, sin salidas de tono, con el sosiego que da el convencimiento de que no hace falta alterar la cruda verdad que expone con subterfugios literarios, aun así, insisto, no silencia su voz; a pesar de que es consciente de que esta obra le cerrará puertas, pues un buen número de los nombres propios que aparecen están asociados a inadmisibles e indecorosas manchas con forma de conductas inmorales —cuando no contrarias a la ética y, si me apuras, en ocasiones, rozando “de lleno” la ilegalidad—. A veces, toca desahogo: hay que detener la lectura para soltar un «qué ciegos hemos estado» o un «por menos, se justificaría una revolución que diera una vuelta de calcetín a todo», aunque, como afirma Cintora, la lucha colectiva se vea siempre frenada por el “egosistema”.
Pensando en su supervivencia, en lo que le atañe como ser humano que se alimenta, que necesita un techo, pagar facturas, medicinas…, no es precisamente el luminoso libro que nos convoca lo que convendría que hiciera alguien que lleva más de dos años fuera del ámbito profesional en el que más y mejor se ha desenvuelto en las últimas tres décadas y que tiene interés en regresar y, sobre todo, en permanecer. Por eso, al factor de la sinceridad cabe añadir el de la filantropía cuando declara que su «intención es contarlo por si sirve de algo para mejorar»; y por eso, además, en el capítulo 21, titulado “No estar en venta”, expone lo siguiente: «Siempre me impactaron el silencio y las reservas de mis abuelos al preguntarles por la Guerra Civil y la posguerra. Hay miedos que calan y perduran durante muchos años. Lo malo de las injusticias y de la censura no es solo que te callen, sino el temor a que puedan volver a hacerlo».
IV
A medida que avanzamos en El precio de la verdad, descubrimos el inmenso repertorio de cuestiones que pujan por una respuesta o, al menos, por mostrarse como la prueba de que la obra nos está removiendo, alterando, modificando nuestras percepciones, revolucionando el conjunto de aceptaciones —por desinterés, desdén, etc.— acerca de una realidad que no podía ni debía narrarse en este libro en clave ficcional, pues la finalidad del proceso comunicativo que nos reúne no es el entretenimiento ni la distracción de lo subjetivo, sino la asunción de lo objetivo, la aprehensión de lo certero.
A continuación, ofrecidas también a modo de decálogo, algunas de las espontáneas preguntas surgidas a lo largo de la navegación lectora y que dan cuenta de problemas de muy difícil solución: [1] ¿Quién puede tomarse en serio la cantidad de sandeces que se difunden para manipular a la sociedad?; [2] ¿Cómo “sanarse” de la ignorancia cuando no se sabe si se está enfermo?; [3] ¿Cómo se huye de los fanatismos cuando no se tiene conciencia de que se es fanático?; [4] Tenemos claro que no nos gusta que nos mientan; pero cuando damos por válida una noticia falsa, ¿estamos aceptando de buen grado que nos mientan o es que carecemos de recursos para detectar la mentira?; [5] Ante un embuste, ¿cómo determinar los márgenes de la maldad (envuelta en el halo de la vanidad o la ambición), la ignorancia o la propia indolencia?; [6] ¿Cómo se obtiene el criterio propio si se vive rodeado de personas que carecen de él?; [7] ¿Cómo descubrir un bulo (bien compuesto, claro está) si no hay tiempo para mirar, leer y escuchar lo suficiente como para poder cotejar la información de diferentes fuentes?; [8] ¿Cómo elegir medios buenos, fiables, plurales, rigurosos para informarse y obtener opiniones constructivas si la oferta es inmensa y se carece de formación, tiempo, recursos, etc., para el filtrado?; [9] Aceptamos que la cultura es el único antídoto contra la manipulación, pero ¿cómo podemos culturizar a una relevante parte de la población que, en gran medida, se sumerge en la evasión vacua a la hora de rellenar sus inconstantes horas de vigilia sin obligaciones y que, cuando se le ocurre, a destiempo, resuelve el saludable hábito de la información de cualquier manera?; [10] ¿No debería ser obligatorio (castigable judicialmente si se oculta o se manipula) el conocimiento público —en argot periodístico— de “quién paga la tinta”?…
V
¿Qué le falta al libro para que sea más impactante de lo que ya es de por sí y más incómodo para el considerable número de retratados? Dos elementos que, como editor, le hubiese pedido al autor que incluyese: por una parte, un detallado índice onomástico que recoja los nombres citados; por otra, una relación de asuntos abordados que podría incorporarse en la misma tabla de contenidos.
No descarto que Cintora, atento a sus necesidades (recuerda que se define como una persona que escribe y no como un escritor en sentido estricto), albergara en su ánimo la composición de un ensayo sobre una cuestión que le resulta muy cercana sin más interés que la satisfacción intelectual y, por supuesto, si fuera posible, el beneficio mercantil. Es comprensible. Por eso, no lo culpo (si es que la palabra “culpa” cabe en este contexto). Pero alguien debería haberle dicho que la suya no es una obra inocente, un divertimento, una declaración sin consecuencias porque no, no es nada de eso. Creo que es un desacierto no conceder a este título toda la validez que posee, que es mucha; ni percatarse de lo muy provechoso y, por tanto, indispensable que es.
El precio de la verdad es, principalmente, un excelente texto divulgativo que, a diferencia de las monografías académicas, reemplaza el aparato bibliográfico habitual por una fuente informativa más precisa: la contrastada experiencia vital y profesional de Jesús Cintora acerca de lo que expone. Su sencillez y efectividad expresivas, su didacticismo, logran que tomemos conciencia plena de lo que nos cuenta y, con ello, que lleguemos a configurar nuestra explicación particular de la realidad que nos ampara. En mi caso, no pude evitar la percepción de que los males del país —que haberlos, haylos— no provienen tanto de los que alimentan esa suerte de “crispación edulcorada”, de la que habla el escritor, como del silencio y desinterés hacia sus desmanes por parte de las buenas personas, las honradas, las que pagan sus impuestos, las que cumplen con sus responsabilidades y aspiran a vivir en un mundo mejor. Es como si la democracia produjera una enorme pereza, una inmensa apatía, y no importara defender que el precio de la verdad ha de ser el respeto, la dignidad y la ecuanimidad, y no la indolencia ni ese desdén hacia la res publica del que, con gran acierto, nos advierte el autor cuando declara: «Uno podrá decir que pasa de los políticos, pero la política no pasa de él, pues lo abarca todo».