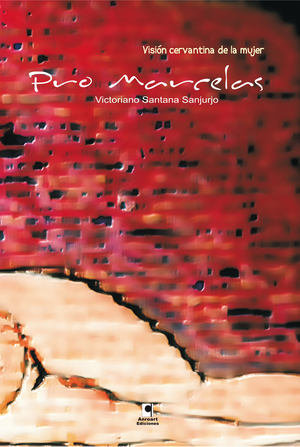…y crueldad del descenso clama por vez primera, sin aliento ni esperanzas, al cielo y al infierno por que le devuelvan la ahora azul flor perdida de los labios del yaciente para siempre que ha sido ingerido por el mal hasta el punto de tener que claudicar sin remedio de la placidez de una vejez compartida que, a partir de ahora, para su dolorida, divagará sobre el deseo irrenunciable de caer cuanto antes al foso cristiano para hacer cierta la leyenda contada cuando sus pétalos aún no recibían la escarcha de la mañana de que hay reencuentros en jardines sin manzanos que son, en palabras matriarcales, los dones de la virtud que sólo reciben quienes moran donde los causantes del pecado capital no supieron conservar porque se empeñaron en descubrir la innegable verdad de todo cuanto envolvía a la condición humana por culpa de una sierpe que, enroscada en el entendimiento, lamió a la hembra que lamió al macho que lamió la manzana sin atender al hecho de que a partir de ese momento, y sólo entonces, como cuentan, tendrían que rezar por la misma ancianidad que ella ahora padecía bajo la carpa de las condolencias correctas de aquellos que poco importaban porque no eran, ni podrían serlo jamás, el filamento que iluminase los ahora apagados besos con los que sellaba diariamente ese pacto de cotidianeidad signado en el alma desde el instante en el que, entre miedos e impulsos, probó por primera vez el dulce sabor de la fruta sentada en un antaño vistoso viejo sillón que hacía sudar cuando se alargaba el roce y que, junto al aire de la eternidad, convirtieron en un barco conscientes de que el mismo bastaba para cruzar cualquier laguna Estigia sin pagar más peaje que una vida entregada al ritual de amar a ese ahora yaciente y para ser amada por quien decidió envejecerse sorteando los meandros que les descubría el rostro de la arena que el viento de las insidias muchas veces arrojaba sin clemencia ni sosiego por la acusación del pecado de la bondad y los condenaba a errar juntos sin lugar en el que regar el sueño de una permanencia que llegaron a estimar necesaria, aun cuando ellos estuviesen para siempre ausentes, y que el tiempo drenó con la sequedad hasta el punto de que ahora, en sus lamentos, lo que había sido tierra infértil comenzaba agrietarse por el vacío de una vida que no supo dar ni recibir entre las marismas de su egoísmo particular, y que le hizo temer más por las secuelas de la obra que por la semilla germinada para acabar confesando que, al fin y al cabo, ahora es la soledad lo que inunda su alma y que de la manzana que siempre comió sólo restan las semillas de plomo.
SOLTADAS
VICTORIANO SANTANA SANJURJO